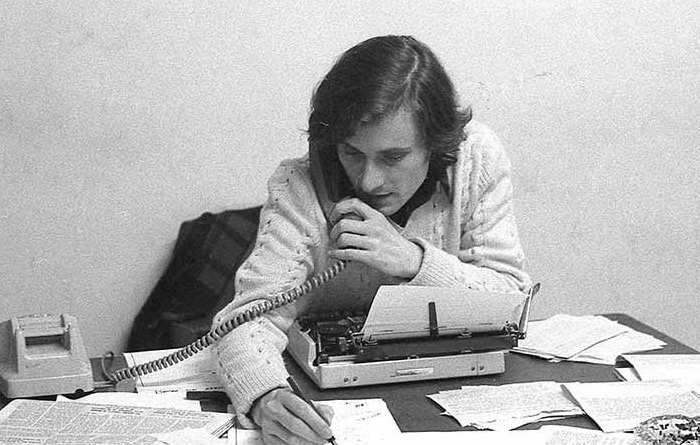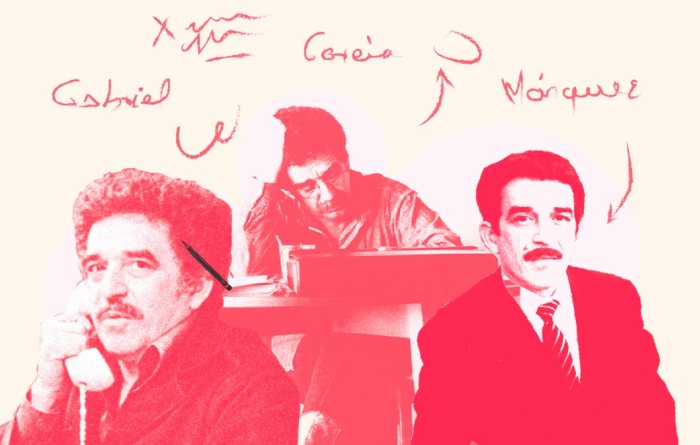Contemos a Gabo
Centro virtual de conocimiento sobre Gabriel García Márquez: datos, reseñas, reportajes y crónicas sobre el legado, la vida y la obra de Gabo.
García Márquez y Balcells: encuentro de medio siglo
Las relaciones de Gabriel García Márquez con su agente literaria, la célebre Carmen Balcells.
El falso fragmento de Cien años de soledad que circula en internet
Un fragmento apócrifo de Cien años de soledad atribuido a Gabriel García Márquez.
Gabriel García Márquez en 10 reflexiones de Jean-François Fogel
Diez reflexiones del periodista y ensayista francés Jean-François Fogel sobre Gabriel García Márquez.
“Gabo fue capaz de contar la locura de los hombres de su continente”, Jean-François Fogel
Un texto escrito en el 2015 por el periodista y ensayista francés Jean-François Fogel sobre la universalidad de la vida, obra y legado de Gabriel García Márquez.
La batalla de García Márquez contra las transgresiones éticas en el periodismo
Historias y reflexiones de Gabriel García Márquez en torno a la ética periodística.
5 textos de Gabriel García Márquez para leer durante el Carnaval de Barranquilla
Cinco breves artículos que el escritor colombiano escribió sobre el Carnaval de Barranquilla.
Paginación
©Fundación Gabo 2025 - Todos los derechos reservados.