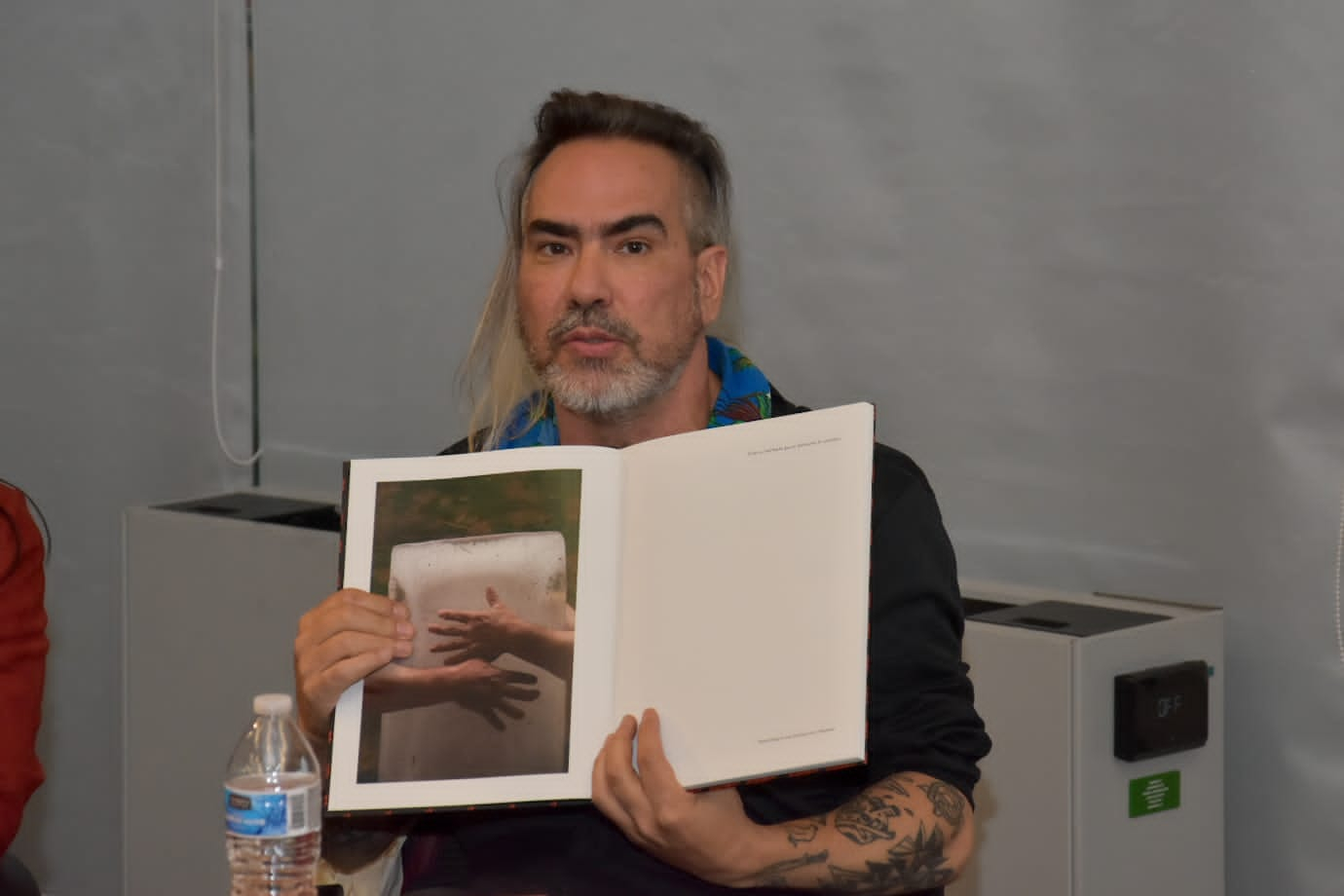
Orlando Oliveros Acosta
Vie, 10/21/2022 - 17:58
Hay días en los que Luis Cobelo quisiera no haber retratado al hijo número dieciocho del coronel Aureliano Buendía. Se llamaba Silcedo, remendaba ropa a máquina y gastaba las noches de su vejez solitaria en las tiendas y billares de Aracataca. Cuando Cobelo viajó por segunda vez al pueblo natal de Gabriel García Márquez buscando los personajes reales de Cien años de soledad, le contó a Silcedo la historia de su filiación macondiana. Aunque García Márquez sólo había mencionado la existencia de diecisiete hijos, Cobelo estaba seguro de que Silcedo era el vástago perdido del coronel que se le había escapado al novelista.
Ante el anciano sastre, el fotógrafo habló de los aurelianos marcados con cruces de ceniza y de cómo todos ellos habían sido exterminados a lo largo del libro por una violencia secreta. Silcedo lo escuchó en silencio. Luego permitió que Cobelo lo retratara con una cruz de ceniza en la frente similar a la de sus hermanos de tinta. Tres meses después, durante un altercado por una botella de aguardiente, un amigo de copas le asestó una puñalada mortal en el corazón.
Fue una muerte que confirmó su pertenencia a la estirpe. Desde entonces, cada vez que Cobelo exhibe su foto en algún museo o galería, trata siempre de encender una vela por Silcedo, el hombre cuya alma fue reclamada por la ficción.
El 21 de octubre de 1982, cuando la Academia Sueca informó que Gabriel García Márquez había ganado el Premio Nobel de Literatura, Luis Cobelo todavía no era fotógrafo y tampoco un gran lector. Era un niño de once años recién llegado a Madrid. En el Colegio Público Salzillo Valle Inclán, sus profesores habían reaccionado al anuncio del nuevo Nobel de Literatura mandando a leer Cien años de soledad. Para Cobelo, que sólo había mostrado interés en las tiras cómicas del periódico, la novela del escritor colombiano fue un ladrillo intolerable. “No pasé de la cuarta página”, me dice.
En cambio, cuando volvió a agarrar el libro a los dieciocho años, la saga de la familia Buendía le voló la cabeza. Ahí comenzó una obsesión por las historias de García Márquez. Le gustaban no sólo por la forma como habían sido escritas, sino también porque en ellas sentía de vuelta todo el calor del trópico latinoamericano, especialmente el calor que venía entremezclado con los recuerdos de su infancia en Venezuela.
En el 2007, Cien años de soledad era un libro que Cobelo ya había leído seis veces. Entonces estaba casado, tenía un hijo y una carrera de fotoperiodista que deseaba dejar atrás para dedicarse a la fotografía artística. Para dar ese paso, le propuso a la revista española Yo Dona un viaje a Aracataca con el propósito de fotografiar a las mujeres reales de Cien años de soledad. Tenía el presentimiento de que en aquel pueblo del Magdalena iba a localizar las Úrsulas, Amarantas y Remedios que habitaban Macondo. La directora aceptó encantada, pues ese año se cumplían cuatro décadas de la primera edición de la novela y se preveían varios homenajes a García Márquez.
Fue así como Luis Cobelo hizo su primera expedición a Aracataca. El día de su llegada, durante una excursión por los alrededores del pueblo, un habitante le mostró con especial interés un árbol enorme.
—Es un macondo —le dijo.
Cobelo creyó que ese era un apodo que le habían puesto al árbol para rendir tributo a García Márquez.
— No —le aclaró el hombre—. Así se llama esa especie de palo.
Esa fue la primera foto que tomó.
Se hospedó en un hotel donde cobraban poco más de un dólar la noche. “Me topé con un pueblo virgen”, me dice. Tenía, como ahora, el cabello largo y la piel blanquísima, con los brazos envueltos en manillas y brazaletes de diversos colores. Su irremediable pinta de extranjero llamaba la atención de los transeúntes. “Parecía Pietro Crespi”, recuerda, “el italiano que llevó la pianola a Macondo”.
Con una cámara Hasselblad de 6x6 guindando del cuello, Cobelo fotografió las piedras del río, seducido por el símil de García Márquez que las comparaba con huevos prehistóricos. También capturó en su lente las plantaciones de banano, la vieja fábrica de hielo, los rieles del tren y las ruinas consumidas por el monte en donde alguna vez, hace casi un siglo, estuvieron los gallineros electrificados de la United Fruit Company. Fueron jornadas alucinadas en las que tropezaba con docenas de mujeres jóvenes que decían ser Remedios la bella, vírgenes solitarias que se identificaban con Amaranta y madres autoritarias que posaban como Úrsula.
De ese proyecto, la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi compró algunas imágenes y las utilizó para una de sus colecciones dedicadas al universo literario del escritor colombiano.
Silcedo también fue retratado en esta ocasión. Tiene nueve años menos que su versión con la cruz de ceniza y aparece sentado en plena calle ante su máquina de coser. Remienda, muy concentrado, el cuello de una camisa. Sobre él todavía no se cifraba el aciago destino que se escaparía de la novela para alcanzar su vida.
Cobelo regresó a Aracataca en 2016, un año antes de que se cumplieran los cincuenta años de la primera edición de Cien años de soledad. Esta vez no sólo iba en busca de las mujeres de Macondo, sino de todas las imágenes prodigiosas que García Márquez había sembrado en cada rincón de su novela. Había reemplazado la Hasselblad por una Leika digital y llevaba consigo un ejemplar de Cien años de soledad que había subrayado hasta el cansancio.
En este libro, encerrados en círculos rojos y verdes, estaban un pelotón de fusilamiento, un bloque de hielo, un mono que puede adivinar el pensamiento, un catalejo para acortar las distancias y otros objetos y metáforas que Cobelo clasificó dentro de un universo alucinante llamado Zurumbático. “Empecé a marcar todo lo que me parecía fotografiable o digno de un stage”, me dice.
Al principio, tenía la intención de preparar las fotografías, convencido de que para capturar las imágenes inventadas por García Márquez era necesario un impulso artificial. No obstante, pronto advirtió que no había que meterle mano a la realidad. “No tengo que hacer nada”, concluyó, “solamente tengo que estar alerta, todo está frente a mí”.
Estuvo en Aracataca tres semanas y de todo lo vivido en esa estancia produjo el fotolibro Zurumbático. “Todos somos zurumbáticos”, me dice. “Es nuestra realidad. Todos, en cierto momento, tenemos momentos zurumbáticos”.

Esta es una foto que tomé en Bogotá. En Aracataca no se consiguen hielos así. En las afueras de Bogotá, en cambio, me presentaron a un señor que tenía el bloque de hielo grande que yo buscaba. Le tomé varias fotos. Al terminar la sesión, le dije que ya podía llevarse el hielo para su casa. Cuando agarró el bloque, se me ocurrió que podía abrazarlo sin camisa. Él accedió y esa fue la foto que quedó. Para mí, el deseo, el amor y todo lo que realmente anhelas en la vida lo tienes que abrazar para poderlo atesorar, incluso si te quema. La fotos de ‘Zurumbático’ no parten sólo de Cien años de soledad, también parten de mí.
José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la apartó. «Cinco reales más para tocarlo», dijo. José Arcadio Buendía los pagó, y entonces puso la mano sobre el hielo, y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Sin saber qué decir, pagó otros diez reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo. Aureliano, en cambio, dio un paso hacia adelante, puso la mano y la retiró en el acto. «Está hirviendo», exclamó asustado. Pero su padre no le prestó atención. Embriagado por la evidencia del prodigio, en aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas delirantes y del cuerpo de Melquíades abandonado al apetito de los calamares. Pagó otros cinco reales, y con la mano puesta en el témpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó:
- Éste es el gran invento de nuestro tiempo.

Los pescaditos de oro son, a mi juicio, elementos de la buena suerte. En la novela eran una forma de permanecer en el tiempo. En Aracataca, un hombre muy viejo me condujo hacia una bodega con la excusa de que tenía algo importante que mostrarme. En la palma de su mano, casi sin creerlo, vi un pescadito de oro. Alguien se lo había regalado.
«No me hables de política -le decía el coronel-. Nuestro asunto es vender pescaditos.» El rumor público de que no quería saber nada de la situación del país porque se estaba enriqueciendo con su taller, provocó las risas de Úrsula cuando llegó a sus oídos. Con su terrible sentido práctico, ella no podía entender el negocio del coronel, que cambiaba los pescaditos por monedas de oro, y luego convertía las monedas de oro en pescaditos, y así sucesivamente, de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía, para satisfacer un círculo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba a él no era el negocio sino el trabajo. Le hacía falta tanta concentración para engarzar escamas, incrustar minúsculos rubíes en los ojos, laminar agallas y montar timones, que no le quedaba un solo vacío para llenarlo con la desilusión de la guerra.

El hombre de la foto es Goyo, un personaje de Aracataca. Es el loco del pueblo. Lo había visto en el 2007 y me lo volví a encontrar en el 2016. En ambos momentos hacía exactamente lo mismo: caminaba descalzo por la calle, recibiendo comida de la gente. No tiene una casa y duerme en cualquier parte. Todo el mundo lo respeta. Goyo es Melquíades. Probablemente los habitantes seguirán viéndolo incluso después de haber fallecido.
Según él mismo le contó a José Arcadio Buendía mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado al género humano. Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al Beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus, era un hombre lúgubre, envuelto en un aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. Pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana.

Hay eventos fuera de lo ordinario que te avisan que algo ya pasó o que algo va a pasar. Puede ser cualquier cosa. La estrella con los frijoles la encontré en el suelo. No hice nada distinto a encontrarlos.
Santa Sofía de la Piedad tuvo la certeza de que la encontraría muerta de un momento a otro, porque observaba por esos días un cierto aturdimiento de la naturaleza: que las rosas olían a quenopodio que se le cayó una totuma de garbanzos y los granos quedaron en el suelo en un orden geométrico perfecto y en forma de estrella de mar, y que una noche vio pasar por el cielo una fila de luminosos discos anaranjados. Amaneció muerta el jueves santo. La última vez que la habían ayudado a sacar la cuenta de su edad, por los tiempos de la compañía bananera, la había calculado entre los ciento quince y los ciento veintidós años.

Esta foto es un mix de erotismo y calor, una entrada al cielo o al infierno, un lugar de donde vas a salir entre nubes o más perturbado. Es una invitación a volverte loco. Es el calor, el momento erótico en que la gente se sumerge en las albercas de sus patios. En el Caribe, el erotismo está latente en todas las cosas.
Cuando las cosas andaban mejor, se levantaba a las once de la mañana, y se encerraba hasta dos horas completamente desnuda en el baño, matando alacranes mientras se despejaba del denso y prolongado sueño. Luego se echaba agua de la alberca con una totuma. Era un acto tan prolongado, tan meticuloso, tan rico en situaciones ceremoniales, que quien no la conociera bien habría podido pensar que estaba entregada a una merecida adoración de su propio cuerpo. Para ella, sin embargo, aquel rito solitario carecía de toda sensualidad, y era simplemente una manera de perder el tiempo mientras le daba hambre. Un día, cuando empezaba a bañarse, un forastero levantó una teja del techo y se quedó sin aliento ante el tremendo espectáculo de su desnudez. Ella vio los ojos desolados a través de las tejas rotas y no tuvo una reacción de vergüenza, sino de alarma.
-Cuidado -exclamó-. Se va a caer.
-Nada más quiero verla -murmuró el forastero.

Había fabricado unas mariposas amarillas de cartulina para esparcirlas sobre las personas y fotografiar eso, reflejando así el enamoramiento. Esa era mi propuesta original. Cuando lo hice, fue un total fracaso. Así que lo deseché. Un día, de vuelta al hotel en Aracataca, descubrí a una mariposa amarilla aleteando a alrededor mío. La atrapé con una bolsa plástica que me regaló una vecina y la llevé al hotel, pensando qué podía hacer con ella. Consideré tomar una foto de la mariposa en mi mano, pero para eso tenía que matarla y no quería hacerlo. Así que la metí cuidadosamente dentro de un vaso para tomar agua, buscando ganar tiempo para decidir qué hacer. Ese instante fue el que capturé con la cámara. Salvé al amor, salvé la mariposa.
Fue entonces cuando cayó en la cuenta de las mariposas amarillas que precedían las apariciones de Mauricio Babilonia. Las había visto antes, sobre todo en el taller de mecánica, y había pensado que estaban fascinadas por el olor de la pintura. Alguna vez las había sentido revoloteando sobre su cabeza en la penumbra del cine. Pero cuando Mauricio Babilonia empezó a perseguiría, como un espectro que sólo ella identificaba en la multitud, comprendió que las mariposas amarillas tenían algo que ver con él.

Euclidiana es una mujer trans. Es mi reina del carnaval. En Aracataca hay una comunidad LGBTIQ bastante amplia y quise representarla.
El carnaval había alcanzado su más alto nivel de locura, Aureliano Segundo había satisfecho por fin su sueño de disfrazarse de tigre y andaba feliz entre la muchedumbre desaforada, ronco de tanto roncar, cuando apareció por el camino de la ciénaga una comparsa multitudinaria llevando en andas doradas a la mujer más fascinante que hubiera podido concebir la imaginación. Por un momento, los pacíficos habitantes de Macondo se quitaron las máscaras para ver mejor la deslumbrante criatura con corona de esmeraldas y capa de armiño, que parecía investida de una autoridad legítima, y no simplemente de una soberanía de lentejuelas y papel crespón. No faltó quien tuviera la suficiente clarividencia para sospechar que se trataba de una provocación. Pero Aureliano Segundo se sobrepuso de inmediato a la perplejidad, declaró huéspedes de honor a los recién llegados, y sentó salomónicamente a Remedios, la bella, y a la reina intrusa en el mismo pedestal. Hasta la medianoche, los forasteros disfrazados de beduinos participaron del delirio y hasta lo enriquecieron con una pirotecnia suntuosa y unas virtudes acrobáticas que hicieron pensar en las artes de los gitanos.

Una imagen inspirada en el traje que Fernanda del Carpio se ponía para concebir. El sexo, para este personaje, estaba mediado por la idea de concebir y no por la del placer. Es una prenda muy erótica, cercana al fetichismo. La dueña era una señora de Aracataca que lo tenía guardado. Nunca supe si era un disfraz o una prenda cotidiana.
Transcurrido el término, en efecto, abrió la puerta de su dormitorio con la resignación al sacrificio con que lo hubiera hecho una víctima expiatoria, y Aureliano Segundo vio a la mujer más bella de la tierra, con sus gloriosos ojos de animal asustado y los largos cabellos color de cobres extendidos en la almohada. Tan fascinado estaba con la visión, que tardó un instante en darse cuenta de que Fernanda se había puesto un camisón blanco, largo hasta los tobillos y con mangas hasta los puños, y con un ojal grande y redondo primorosamente ribeteado a la altura del vientre. Aureliano Segundo no pudo reprimir una explosión de risa.
-Esto es lo más obsceno que he visto en mi vida -gritó, con una carcajada que resonó en toda la casa-. Me casé con una hermanita de la caridad.

Tomasa me contó que unos tipos vestidos de negro fueron a buscar a su hijo y más nunca lo volvió a ver. En su rostro se refleja la tristeza, el dolor, la resiliencia y el conflicto armado colombiano.
Durante el día los militares andaban por los torrentes de las calles, con los pantalones enrollados a media pierna, jugando a los naufragios con los niños. En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del Decreto Número Cuatro, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. «Seguro que fue un sueño -insistían los oficiales-. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz.» Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales.

Me enteré por casualidad sobre la existencia de la estatua de una mujer al lado de las líneas del tren que no estaba cuando visité Aracataca en 2007. Alguien, por esos días, la había tumbado por accidente y un hombre en el pueblo había asumido la tarea de construir otra. La busqué y la encontré al lado de la estación. Todavía no la habían puesto en su pedestal. Era Remedios la bella, sólo que en lugar de las sábanas blancas con las que subiría al cielo estaba envuelta en plástico.
Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer, en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria.

Tomé esta fotografía en Tolima. En Aracataca pregunté por un mono y aunque todos me decían dónde podía encontrar uno, nunca pude verlo. Fue una amiga la que me comentó que por los lados de Armero y Mariquita había un mono que era adivino. Entonces fui a conocer a ese mono. Se llama Lalo. El dueño de Lalo, a través del mono, te dice cosas y descifra lo que ocurre en tu cabeza. Cuando yo lo vi, Lalo me reveló por medio de su dueño que dentro de mí había una amenaza y muchos ruidos. Para que se dejara fotografiar tuve que ganarme su confianza.
Eran gitanos nuevos. Hombres y mujeres jóvenes que sólo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y músicas sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría, con sus loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas, y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, y el mono amaestrado que adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y un millar de invenciones más, tan ingeniosas e insólitas, que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder acordarse de todas.

Silcedo remendaba ropa en una máquina de coser. Vivía cerca de un riachuelo y de una venta de carbón. Era un señor amable y solitario a quien llamaban “El Cachaco”. En mi encuentro con él le conté la historia de los diecisiete hijos del coronel Aureliano Buendía y le dije que creía que él era el hijo número dieciocho. Cuando mencioné las cruces de ceniza y el destino que acarreaban, aceptó que lo retratara con una en la frente. Tres meses después, Silcedo recibió una puñalada en el corazón durante una pelea con un amigo. La causa de la discusión fue una botella de aguardiente. Eso me afectó mucho, pero no me sorprendió: era una de las tantas historias que pueden pasar en el Caribe.
En el curso de esa semana, por distintos lugares del litoral, sus diecisiete hijos fueron cazados como conejos por criminales invisibles que apuntaron al centro de sus cruces de ceniza. Aureliano Triste salía de la casa de su madre a las siete de la noche, cuando un disparo de fusil surgido de la oscuridad le perforó la frente. Aureliano Centeno fue encontrado en la hamaca que solía colgar en la fábrica, con un punzón de picar hielo clavado hasta la empuñadura entre las cejas. Aureliano Serrador había dejado a su novia en casa de sus padres después de llevarla al cine, y regresaba por la iluminada calle de los Turcos cuando alguien que nunca fue identificado entre la muchedumbre disparó un tiro de revólver que lo derribó dentro de un caldero de manteca hirviendo. Pocos minutos después, alguien llamó a la puerta del cuarto donde Aureliano Arcaya estaba encerrado con una mujer, y le gritó: «Apúrate, que están matando a tus hermanos.» La mujer que estaba con él contó después que Aureliano Arcaya saltó de la cama y abrió la puerta, y fue esperado con una descarga de máuser que le desbarató el cráneo.



©Fundación Gabo 2024 - Todos los derechos reservados.
